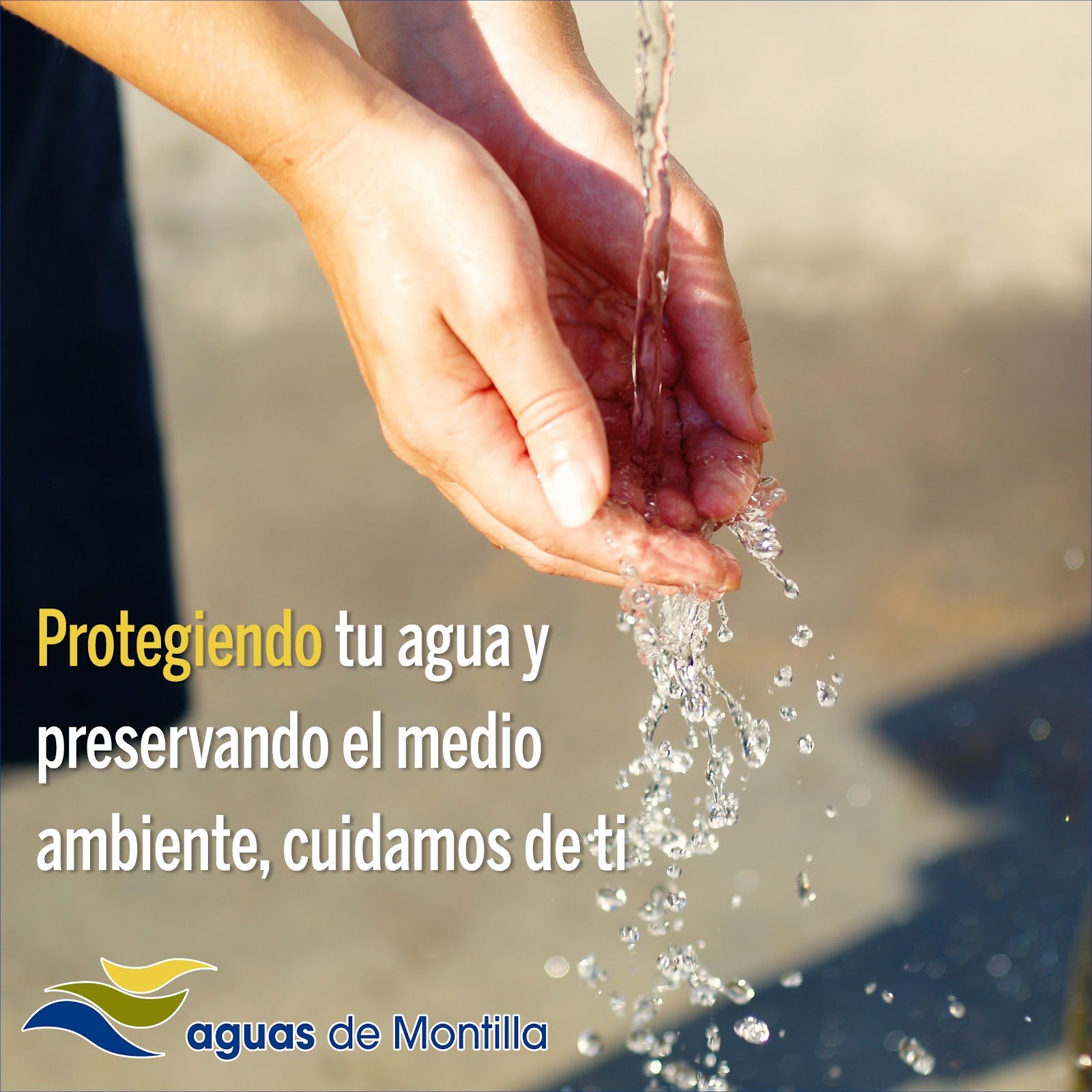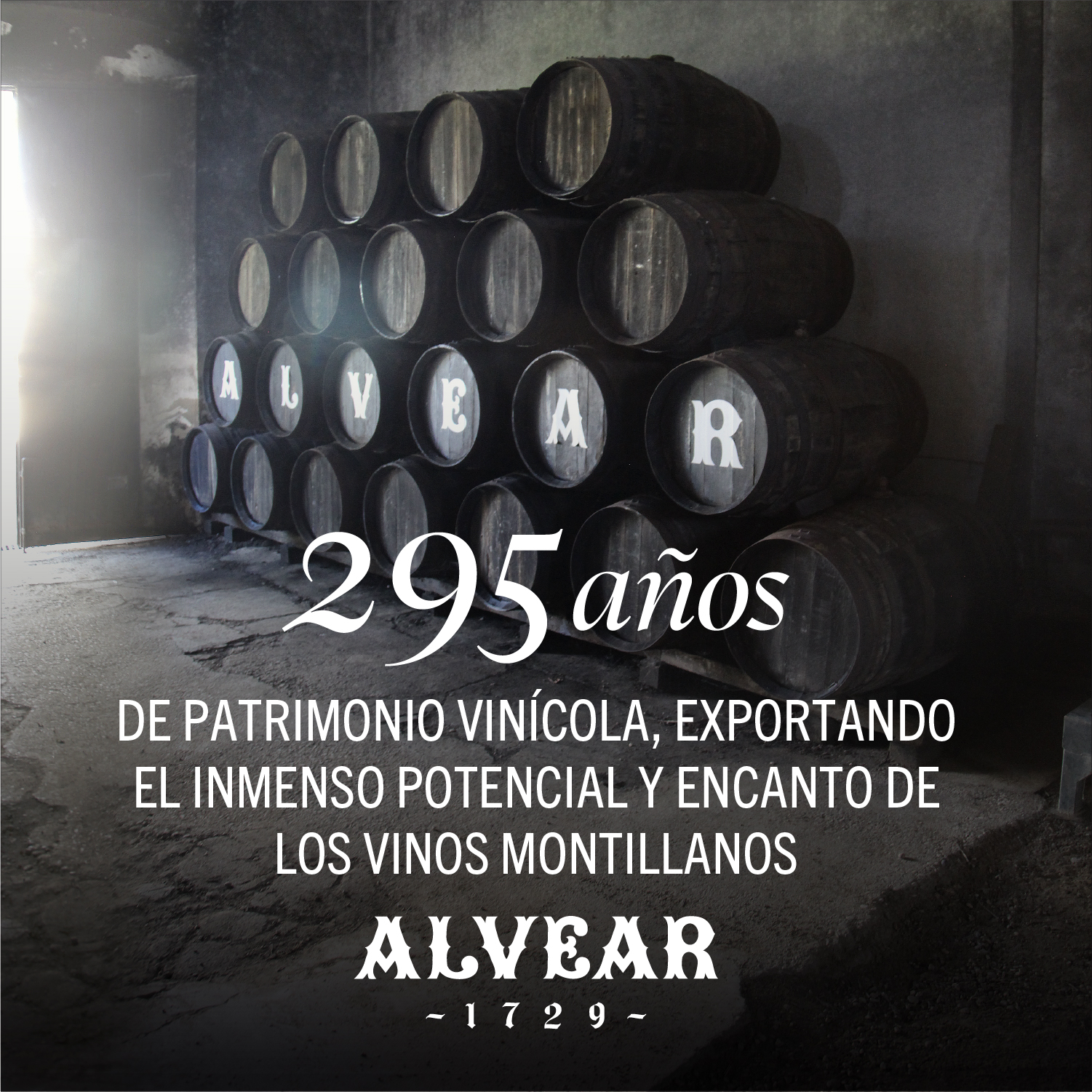Las pasadas elecciones del 28 de mayo han supuesto la duodécima fiesta de la democracia en la que los visueños han elegido, mediante su voto, a sus concejales y a su Alcalde o Alcaldesa. Nueve partidos se han presentado a lo largo de los 44 años de democracia municipal, obteniendo repre…
La reciente noticia del hallazgo de los restos de cinco relieves antropomorfos del siglo V a. C. en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña (Badajoz), ha vuelto a poner el foco de la noticia en la civilización tartésica, tan denostada en los últimos años en favor de las tesis qu…
“Sigilosa como una puesta de sol, una sombra lastimera deambulaba por una húmeda prisión, acompañada por el sonido metálico de cadenas y grilletes. -¡Mentecatos! ¡Soy Cristóbal Colón, Almirante Mayor del Mar Océano, Virrey y Gobernador General de las islas y de Tierra Firme de las Indi…
La placa descubierta en junio de 2022 no es la primera hallada en El Viso del Alcor, sin embargo, es la única que se va a exponer en su lugar de origen, concretamente en el Centro Cultural Convento de Corpus Christi. La pieza es una placa de barro cocido cuadrangular de unas dimension…
Juan Arias de Saavedra, conocido como “El Famoso”, fue un auténtico “Señor de la guerra”, alcanzando honra, reputación y honores gracias a sus numerosas victorias en las batallas e incursiones contra el reino nazarí. Su brillante actividad militar en la frontera se convertirá en una vía …
Marco Antonio Campillo | Tradiciones y supersticiones populares para echarse novi@ en El Viso del Alcor
El hombre es un ser social por naturaleza (ya lo decía Aristóteles en el siglo IV a. C.) y siempre ha sido importante conseguir pareja. No obstante, la sociedad se transforma por influjos de la globalización y cada vez son más frecuentes los hogares monoparentales y singels. Sin embargo,…
El tapiz multicolor de la Vega fue cambiando al ritmo de las estaciones un año tras otro, dando paso a una sucesión de campos dorados y espolones calcáreos tamizados por la luz de la Luna. Los astros se alinearon y Caronte viajó al inframundo para traer de vuelta, por unas horas, al arqu…


.jpg)