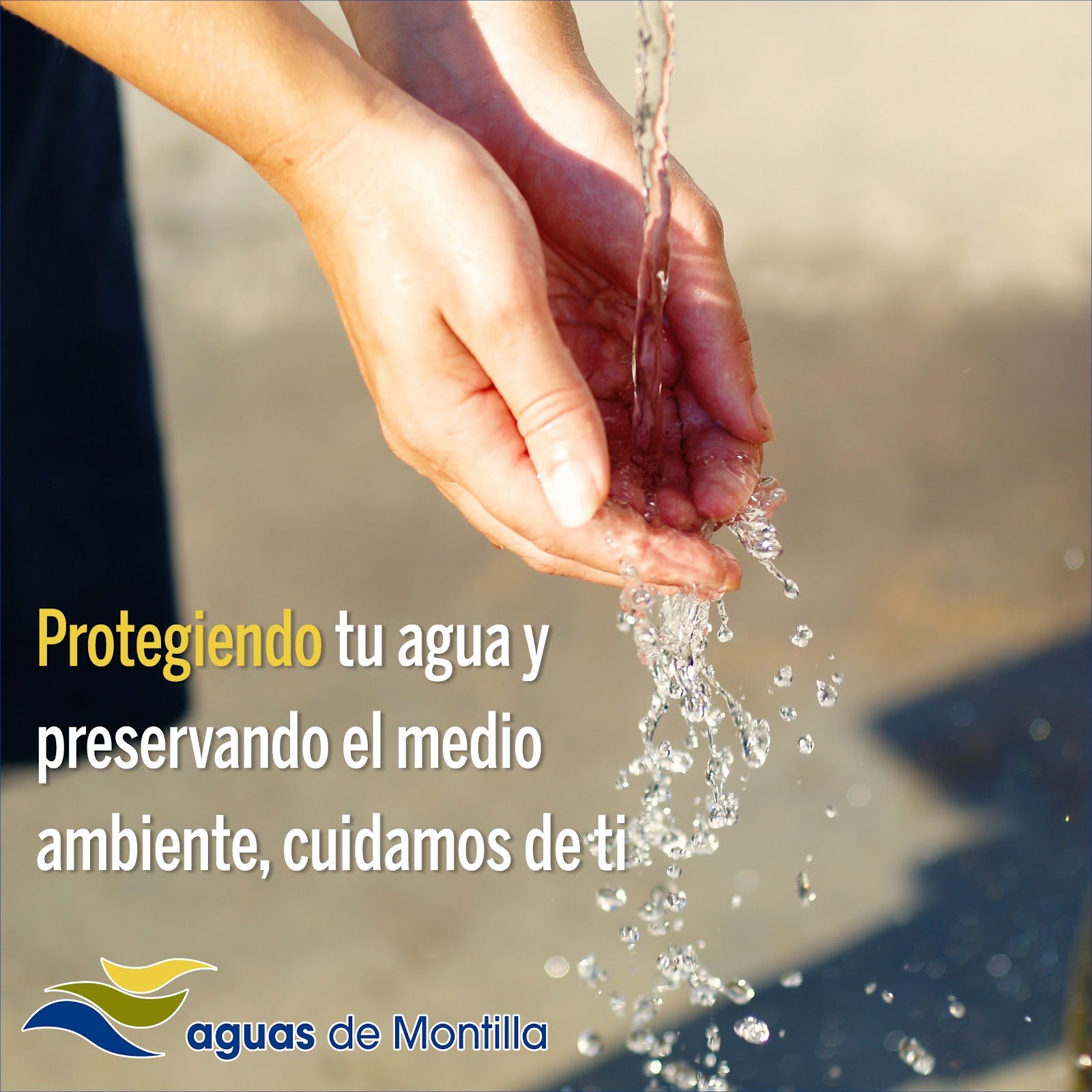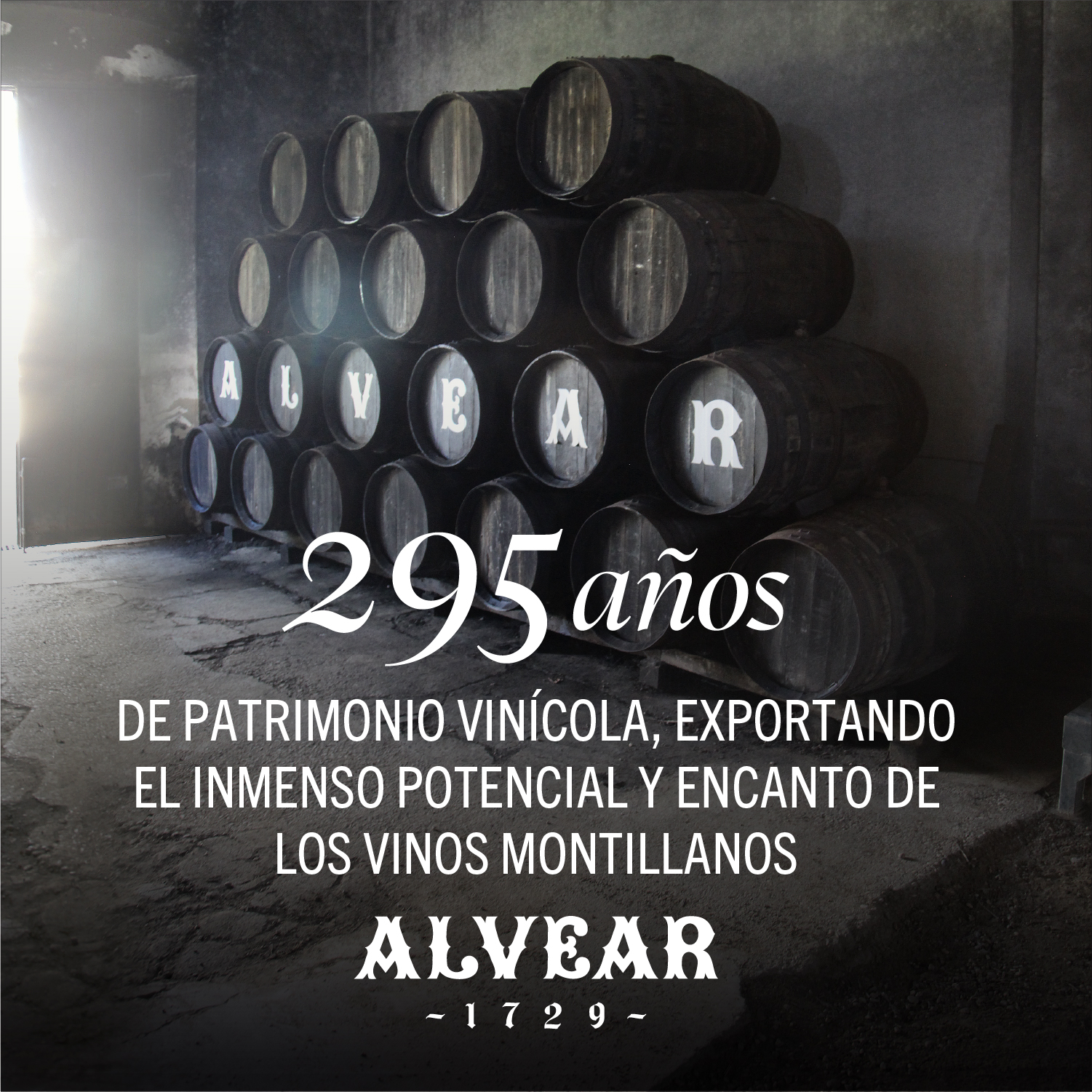A lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, como consecuencia de los grandes desequilibrios sociales y económicos podemos hablar de dos realidades en los pueblos de Andalucía: por una parte, una burguesía agraria, que bien cultiva sus propias tierras, o las arrienda a grandes terrateni…
A lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, en nuestro pueblo contamos con distintos hijos predilectos o adoptivos que por distintos motivos, y al parecer de sus vecinos y representantes en el pleno, han merecido dicho honor, es el caso de los hermanos Calabuig, de Juan Holgado, d…
El pasado 10 de marzo, Juan Manuel Borreguero y el que escribe, participamos como guías de la Asociación Cultural Fuente del Sol, en una actividad promovida por el Ayuntamiento y cuyo objetivo no era otro que dar a conocer nuestro patrimonio. En esta ocasión participaba un grupo de carav…
Todo el mundo conoce, grosso modo, el significado que puede tener la palabra “Alcor”, vocablo de origen árabe cuyo significado es el de colina. Este nombre se ha pluralizado en Alcores, como consecuencia de los topónimos de dos de las cuatro localidades de la comarca: Mairena del Alcor …
Las primeras referencias que tenemos en nuestro pueblo de la plaza de “abaxo” la encontramos en las Ordenanzas Municipales, concretamente en el siglo XVII. En un principio, se trataba de un espacio de no mucha amplitud que va a cobrar protagonismo a partir de la segunda mitad del siglo X…
Los molinos de aceite o almazaras formaron parte importante del paisaje urbano de pueblos y ciudades hasta tiempos relativamente recientes, más si tenemos en cuenta que, junto a la vid y al cereal, el olivo fue un elemento esencial en el desarrollo de las comunidades urbanas del Mediterr…
La cordillera de los Alcores, en la Baja Edad Media, jugó un papel fundamental en la defensa de Sevilla, concretamente en su flanco sur, en lo que se conoció como “banda morisca”. Este hecho provocó la construcción, reconstrucción y remozamiento de viejos castillos y en otros casos, torr…
Sin duda alguna, uno de los espacios más vinculados a nuestro pueblo, es la zona de Alcaudete, en Carmona. El vocablo Alcaudete deriva del topónimo árabe “Alcaodat”, que a su vez es una adaptación del vocablo latino “caput aquae”, que podemos traducir como “manantial, fuente, inicio de …
A finales de los años 20 del pasado siglo, nuestro pueblo experimenta ciertas mejoras de carácter urbanístico, es el caso, por ejemplo, de la desaparición del paseo que había en la entrada de la calle Real que fue convertido en calle porque “asfixiaba” el discurrir de los escasos vehícul…
.jpg)

.png)