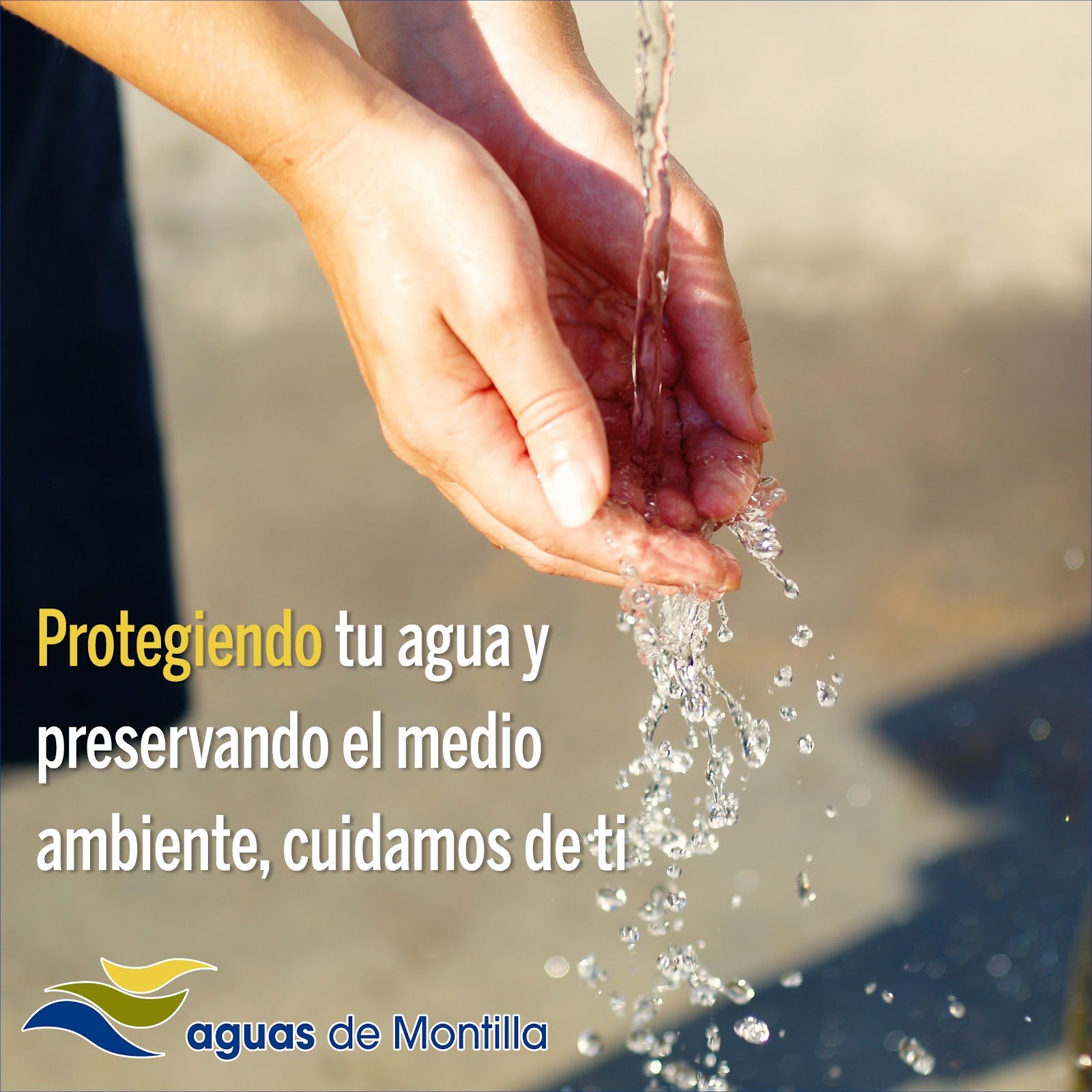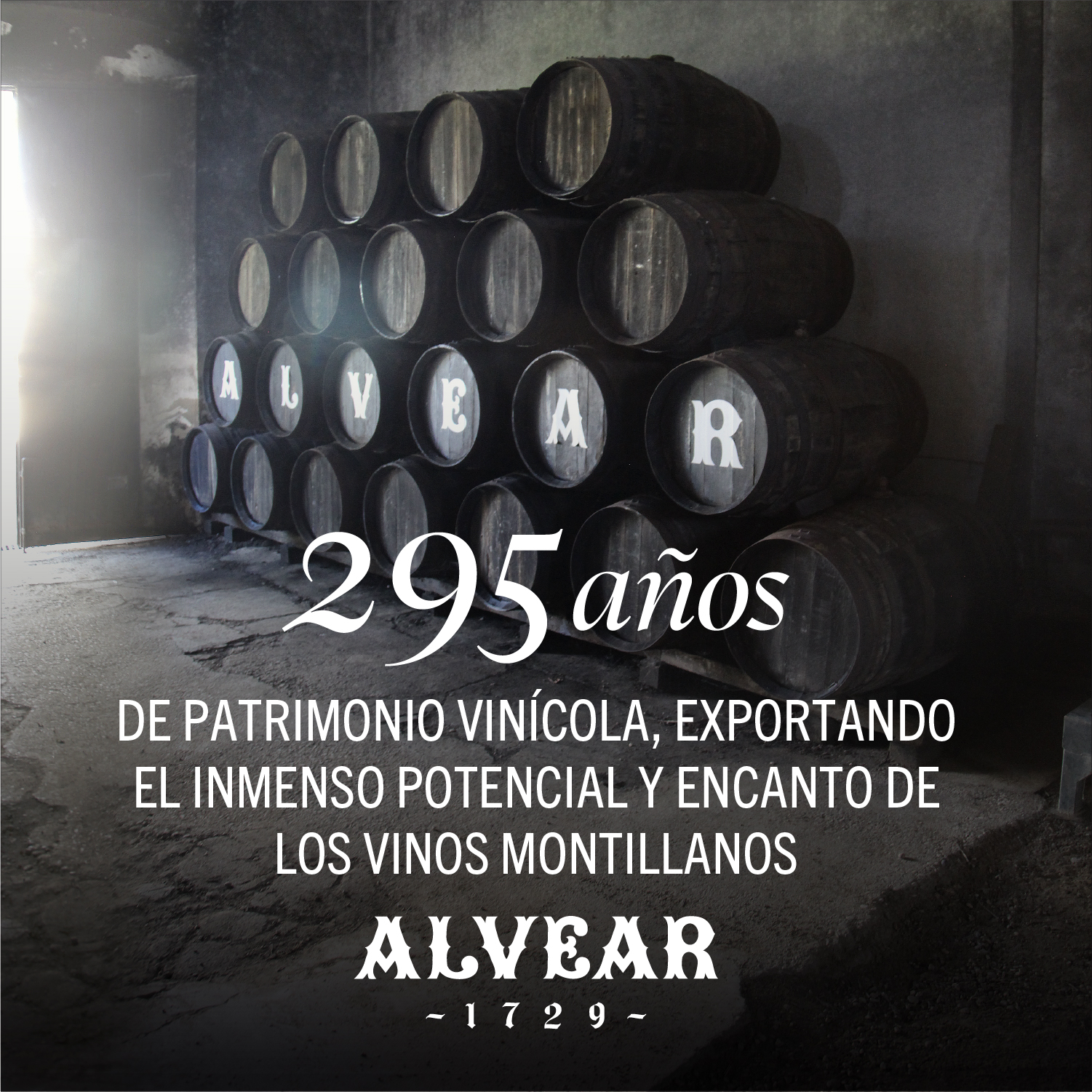El zaguán es la pieza de la casa que permite acceder desde la calle a su interior. Esta pequeña, pero importante estancia deriva del vestibulum romano. Está situado en la primera crujía de la casa y en las casas de la burguesía, hasta bien entrado el siglo XIX encontrábamos en el mismo…
En nuestro pueblo, al igual que ocurre en el resto de la geografía nacional, el nombre de las mujeres se va haciendo patente, poco a poco en el callejero. No obstante, hay que decir que es una presencia que en determinados momentos podemos calificar como meramente testimonial. En el calle…
El pasado 8 de marzo se conmemoró el día internacional de la mujer. Sin duda alguna estamos aún lejos, muy lejos de la igualdad plena entre hombres y mujeres. Hace algo más de 30 años nació en nuestro pueblo una asociación de mujeres cuya finalidad era y es la de defender la igualdad de …
El pasado 6 de febrero, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el “Señor de El Viso” recibió de manos del Señor Alcalde las llaves de la localidad. Sin duda alguna fue un acto que, junto a la posterior procesión del Señor por las calles de nuestro pueblo, quedará en los anales de la historia de n…
En la era de la información y de la comunicación, no nos extraña en absoluto el ir y venir de personas de un lugar a otro, por lo que la noticia de “una americana en El Viso del Alcor” pasaría completamente desapercibida. Pero tenemos que trasladar esta noticia a los años 30 del pasado si…
Hasta la construcción de la actual plaza de abastos situada en la calle Real número 58, el mercado se establecía más o menos permanentemente en la plaza de la Constitución, hoy del Ayuntamiento. En dicho lugar encontrábamos unos puestos de madera en los que se vendían, entre otras cosas, …
El próximo día 11 de noviembre se inaugura el archivo municipal en el edificio que hoy conocemos como “Ayuntamiento viejo”. Tenemos que congratularnos porque es una vieja reivindicación, ya era hora que el tan denostado y olvidado archivo esté en un lugar digno y acorde a sus necesidades…
Este es el grito que se escuchaba en nuestro país a comienzos del siglo XIX, concretamente durante el período conocido como el de la invasión francesa (1808-1812). Todo empezó con el motín popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid, donde la población fue sometida a sangre y fuego. El 19 de…
En otras ocasiones, en distintos artículos y publicaciones he hecho referencia a la imagen de nuestra Patrona, a su Hermandad, al día que fue solemnemente bendecida, etc. Sin embargo, en este artículo voy a reivindicar que en nuestro nomenclátor, que es lo mismo que decir nuestro callej…
Aunque el presente artículo no tiene una relación directa con la Historia de nuestro pueblo, trata de ser un modesto, pero sincero homenaje, a aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la Historia han peregrinado a la capital hispalense en las vísperas de la festividad de Santa María …
El Viso ha sido siempre un pueblo muy emprendedor. Ya a mediados del siglo XVII el mercedario fray Pedro de San Cecilio nos dice que la mayor parte de sus vecinos de se dedicaban al trajín, por lo que tenían sus tierras abandonadas. Este espíritu emprendedor hace que, por ejemplo, en el a…